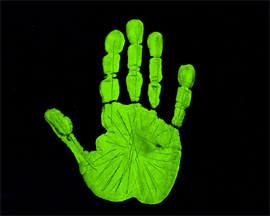Cuando los últimos charcos del reciente temporal que azotó Canarias están a punto de secarse y con la objetividad que concede contar con cierta distancia a unos hechos tan desagradables para algunos (los que han perdido bienes y propiedades, que no son pocos) e impactantes para todos, quisiera hacer algunas reflexiones.
Visto lo visto en los innumerables videos caseros colgados en internet, en muchísimas fotos y en programas televisivos, el que no haya que lamentar desgracias personales sólo puede calificarse como de milagroso, y esto, sin dudas, constituye la noticia más importante. Hay que recordar que un evento similar en el año 2002 en Santa Cruz costó una decena de vidas.
Se ha comentado también que ante este tipo de tormentas inesperadas, de naturaleza desatada, poco se puede hacer más allá que resignarse y restaurar lo destruido lo antes posible. Desde luego, puede que esta consigna sea aplicable a los devastadores terremotos o implacables huracanes que azotan otros lugares del planeta, pero no es en absoluto aplicable a Canarias, donde estos temporales de invierno, ligados a las borrascas atlánticas que nos visitan todos los años, al menos desde el comienzo del Holoceno, son parte intrínseca de nuestro clima. Estas tormentas han llegado siempre y seguirán llegando en el futuro. ¿Quién no recuerda de pequeño la llegada de grandes tormentas cuando nuestros padres nos llevaban a ver correr los barrancos a los que nosotros asistíamos atónitos, entendiendo entonces el fundamental rol que desempeñan estas grandes cicatrices de la epidermis insular?
A las tormentas, responsables de la inmensa mayoría de las precipitaciones que caen en Canarias, debemos que la vida animal y vegetal del archipiélago prospere, que los barrancos corran, que haya callados que darán lugar a la arena negra de muchas playas, que se llenen las presas en las islas, donde su intrincada orografía ha permitido construirlas, básicamente Gran Canaria y La Gomera que por su antigüedad cuentan con una red radial de grandes barrancos dispuestos desde la cumbre. Estas tormentas son también quienes traen la nieve de forma periódica a las cumbres de Tenerife y La Palma, y de forma excepcional a las de Gran Canaria, permitiendo que, con la lenta fusión, se recarguen los acuíferos insulares de tan preciado elemento. Es decir, suponen también la base del abastecimiento de agua para ciudadanos y agricultura.
Seguramente algunos ingenieros civiles y arquitectos y muchos de los constructores, preferirían que las precipitaciones en Canarias no fueran torrenciales, como ocurre por ejemplo con el sirimiri del norte de España, pues no quedarían al aire las vergüenzas de la pésima calidad de construcción que tenemos que soportar en nuestras viviendas, garajes, comercios o almacenes, pagados a precio de oro, que se llenan de goteras, humedades, charcos, cayendo los falsos techos, o sencillamente, inundándose. Por no hablar de muchas obras públicas como carreteras, calles, puentes, parques, etc., que como hemos tenido oportunidad de comprobar una vez más la pasada semana no son capaces de resistir dignamente los efectos de las tormentas. Parece mentira, pero todavía muchas obras civiles romanas como puentes, acueductos o calzadas, construidas sin materiales modernos, aún siguen en pie por toda la cuenca mediterránea tras dos milenios de intemperie. Yo creo que ello se debe a que por aquel entonces las cosas se hacían con la finalidad de que duraran lo más posible, pensando en sus usuarios, y no como ahora en que se ahorra en diseño, materiales o mano de obra cualificada, porque el fin último no es la calidad de la obra y su perdurabilidad, sino el incremento de las cuentas corrientes de quienes directa o indirectamente participan en ella.
Además, tenemos vigente en Canarias los denominados planes de riesgo volcánico, que constituyen documentos hechos por magníficos profesionales en los que se han analizado las probabilidades que tienen diferentes lugares de las islas de erupción de nuevos volcanes y las rutas que seguirían las nubes de lapilli y las coladas de lavas por ellos emitidas. Estos planes, que están muy bien, son para prevenir posibles catástrofes humanitarias ante un riesgo de erupción volcánica, que en el tiempo histórico presentan un intervalo medio entre dos erupciones consecutivas en el entorno de los cuarenta años, mucho más infrecuente que las tormentas, que nos visitan, al menos con esta fuerza, un par de veces cada década. Y eso que sin planes de riesgo volcánico vigentes la única muerte directamente relacionada con las erupciones, al menos en la época histórica de nuestro archipiélago, fue la del imprudente pescador que no siguiendo las instrucciones que se dieron murió asfixiado por los gases del Teneguía en el año 1971.
Muchos nos preguntamos si no debieran de existir con mayor motivo, visto lo acontecido en los últimos años (riadas de Santa Cruz, Tormenta Delta, evento de la semana pasada) planes de riesgo de precipitaciones torrenciales, en el sentido de conocer cuáles son las vías con la que cuentan las aguas de las tormentas para alcanzar su destino natural, el mar, a través de los barrancos y en qué medida estas rutas están disponibles o interrumpidas por infraestructuras mal dimensionadas o por urbanizaciones legales o ilegales. Seguramente estos documentos propondrían innumerables medidas para dejar expedito el paso del agua hasta el mar y me atrevo a decir que incluirían la demolición de muchas infraestructuras y urbanizaciones construidas en los últimos decenios, cuando se instaló entre nosotros la cultura de que cualquier terreno es bueno para construir, olvidándonos de una máxima histórica que nuestros antepasados siempre cumplieron, el hecho de que cuando llueve de forma torrencial, lo habitual en Canarias, el agua siempre busca el camino más corto para llegar al mar.